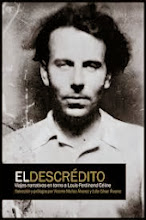Era ampliamente conocida en las calles de cualquier ciudad española. Aparecía a la misma hora, cada sobremesa, en un programa bastante popular de la televisión. Solía acabar hablando, aunque quisiera parecer elegante, del corazón más sucio, es decir, para el que no lo sepa y no esté al día de estas cosas, de relaciones un tanto ficticias, de bautizos, bodas y comuniones de cantantes venidos a menos, de un vestido rojo en una fiesta, de cualquier cosa, porque eso es el corazón más sucio. Lo que pocos sabían es que unos años antes había vivido en París y soñaba con publicar un libro de poesía experimental. Solía convivir con la fauna bohemia local y beber hasta altas horas de la madrugada. Vivir vivía de comer aceitunas con hueso y unos martinis largos que bebía casi de un trago. Todo eso lo recordaba, a veces, cuando le tocaba hablar de la ruptura de la pareja del momento, un par de actores muy guapos que se quejaban de que ya apenas se hacía cine de verdad. Por lo que parecía y decían su cine era del de verdad.
Ya digo, recordaba su pasado parisino de resecas y buhardillas, mientras aclaraba que la condesa seguía muy enamorada de su nuevo marido constructor. Entre reportaje y reportaje se quedaba mirando sus zapatos de marca y soñaba con aquel día atrás en que caminaba despacio con un solo zapato de tacón, oscilándolo muchísimo, a lo que un viejo pintor del Bario Latino respondió y por lo que acabaron bebiendo rápidamente en ese único zapato de tacón un benjamín de champagne un tanto caliente y lúbrico. Se vieron desnudos, en una cama con sábanas sucias, pero tan cómodas que se quedaron quietos varios días, sin comer y sin nada. La felicidad es ese tipo de cosas, pensaron ambos a la vez, muy probablemente porque lo habían leído en el mismo periódico. Quería titular su libro “Todos los santos del averno”, y pasaba todas las tardes reescribiendo apenas doscientos versos que, aseguraba a sus amigos del Café Berlín, cambiarían el rumbo de la historia de la poesía. No leía mucho, la verdad. Lo que no les decía a aquellos mendigos que escribían o escritores que mendigaban, nunca lo supo muy bien, es que ella era hija de un famoso empresario catalán que había hecho fortuna con un nuevo modelo de pinzas para la ropa. Se decía a sí misma que no lo contaba para no ofender. Cuando, más bien, sabía que a los pobres no se les habla de dinero, es de mal gusto.
Su mejor recuerdo, o el que recordaba con más orgullo, era su supuesta amistad con un escritor alemán que venía a pasar las primaveras a París y que vivía un par de pisos más abajo. Un día se cruzaron en las escaleras y él le propuso ir a su estudio a hacerle una felación rápida. Ella se negó en un primer momento, pero acabó pensando que sería bueno para su currículum. Resultaba terriblemente feo, pero también pensó que apenas había escritores guapos. Le robó un par de folios con poemas que creyó inéditos y se fue sin ninguna sensación clara. Que tengas un buen día, le dijo en un francés bastante raro. El alemán no volvió a publicar nada. Regresó a Frankfurt y abrió un concesionario multimarca de coches de segunda mano. Continúo leyendo mucho, eso sí.
Día después, sin saber muy bien el por qué, su padre, el empresario catalán de pinzas de la ropa, dejó de ingresar dinero en su cuenta. Rápidamente ella le llamó para pedir explicaciones. Le contó que las pinzas ya no eran un mercado en expansión, más bien todo lo contrario. Su antiguo compañero de clase, ahora directivo de una cadena de televisión, le había ofrecido un puesto para ella como presentadora. La recordaba ágil y graciosa. No estaban en condiciones de rechazarlo, le dijo. El negocio no iba nada bien. Así que le tocó regresar. Se despidió de todos en el Café Berlín y abandonó su sueño de publicar ese librito de poesía experimental en París.
Cuando quiso darse cuenta llevaba tres años presentando aquel programa del corazón, en el que, además, decían, no lo hacía nada mal. Ahora bebía sola todas las noches, llamaba a un teléfono de la amistad y lloraba por no poder cambiar nada. Y, claro, no dejaba de pensar, la culpa de todo la tiene la televisión.
Otro día, cuando jugaba con un montón de pinzas de colores, en un impulso, decidió tirarse por la ventana desde su céntrico y altísimo apartamento de semilujo. Acabó apareciendo en su propio programa que ahora presentaba una chica que siempre quiso hacer cine. Y volvió a pensar que la culpa de todo la tiene la televisión.
DIEGO VASALLO, TRAYECTORIA DE UNA OLA por PABLO CEREZAL
Hace 2 semanas